
Texto curatorial
Cecilia Rabossi - Cuauhtémoc Medina
El trabajo del marco: Leandro Katz y la investigación como monumento(fragmentos)
Cuauhtémoc Medina
Che Guevara muerto
John Berger
Una cuestión de detalles(fragmentos)
Eduardo Grüner
Baile de fantasmas en los campos de la Guerra Fría(fragmentos)
Jean Franco
Texto curatorial
Cecilia Rabossi - Cuauhtémoc Medina
En 1987, mientras examinaba la famosa fotografía del cadáver del Ernesto “Ché” Guevara expuesto en la lavandería del Hospital Nuestro Señor de Malta, en Vallegrande Bolivia, en octubre 10 de octubre de 1967, Leandro Katz (Buenos Aires, 1938) se sintió intrigado por una especie de “grieta” en el imaginario. El artista detectó la evidencia de que el cuerpo del Ché no fue el único que había sido expuesto a la curiosidad de periodistas, militares y vecinos: “Allí, sobre el piso, había algo tierno y vulnerable; lo podía ver entre la chaqueta de un fotógrafo y la bota de un soldado, justo en el suelo: ¿se trataba del reverso de un brazo? ¿Y el brazo, de quién?”
Productor de imágenes visuales y escritas, Leandro Katz destinó los resultados de su investigación a producir, en una variedad de exhibiciones en los años 1990 que presentaron una a una nueve instalaciones monumentales, no sólo en términos de su dimensión, sino de su contenido de memoria y contemplación. Esas instalaciones excavan y dan cuerpo al modo en que determinadas imagenes que perforan la historia de los guerrilleros. Cada obra era la oportunidad de poner en relieve el rol de lo fotográfico en la vida de los actores de los acontecimientos de la guerrilla en Bolivia, al paralelo al rol que imágenes y fotografías tuvieron en su derrota y muerte.
Esta exhibición reúne por primera vez las instalaciones acumulativas de Proyecto para el día que me quieras, realizadas entre 1993 y 2007, sobre los eventos y la iconografía de la campaña del Che Guevara en Bolivia desde 1963 hasta su ejecución el 9 de octubre de 1967.
El trabajo del marco: Leandro Katz y la investigación como monumento(fragmentos)
Cuauhtémoc Medina
A la hora de examinar, en su segunda Consideración intempestiva, las distintas motivaciones del arte de la historia, Friedrich Nietzsche estaba más que persuadido de que la función monumental de la reverencia al pasado era incompatible con la tarea crítica y cognitiva de la criba de los hechos: le parecía imposible relacionar la visión de la historia como recordación con cualquier función creativa, no sólo intelectual o crítica sino activa en el sentido práctico de la palabra:
Puede decirse entonces que, en caso de que la contemplación monumental de la Historia impere sobre las demás perspectivas, más concretamente sobre la anticuaria o crítica, es la propia Historia la que sufre perjuicios: enormes partes de ella se ven destinadas al olvido y al desprecio, desvaneciéndose como un raudal interminable y turbio, mientras que sólo se destacan, como islas, algunos hechos decorados.
La merma intelectual y política que se sigue del imperio de “la historia del bronce” en desdoro de “la historia aguafiestas” —como diría el historiador mexicano Luis González y González— era para Nietzsche producto de la necesidad de simplificación moral y factual que requiere toda admiración y emulación. Sería necesaria una absoluta repetición, a tal punto que “la misma catástrofe retornase a intervalos regulares” para que la función monumental de la memoria y la “plena veracidad” del relato de causas y efectos pudieran ser parte del mismo despliegue en interés de los poderes vitales. Este hecho implicaría una subversión total de nuestras categorías, y sólo sería compatible con un tiempo hipotético en que, como bellamente argumentaba Nietzsche, “los astrónomos vuelvan a tornarse en astrólogos de nuevo”.
Hasta que eso suceda, la historia monumental no podrá adquirir esa veracidad plena: seguirá unificando, gene - ralizando y haciendo equivalente lo desigual, atenuando siempre la heterogeneidad de los motivos y móviles para presentar, a costa de la causa , su effectus monumental como ejemplar digno de imitación.
Esta antítesis entre recordación e investigación, monu - mento y documento, imagen e historia, plantea muy nítidamente el campo que definió el trabajo de Leandro Katz durante buena parte de los años ochenta y noventa, cuando emprendió dos de sus series más significativas: El proyecto Catherwood y el Proyecto para el día que me quieras . Katz se abocó a coordinar recordación e investiga - ción, erudición y contemplación, como pares intercambiables de un arte de la historia que debía emerger de un reclamo interior a las imágenes, sin que hubiera un programa pro - piamente dicho, pues la suya es una de esas prácticas que emergen de modo orgánico de la textura de los impulsos y las circunstancias. Mediante la crítica a esas dicotomías, Nietzsche había diagnosticado la necesidad del filósofo de rescatar la espontaneidad y lo vivo frente a la cultura his - toricista de la educación alemana de su tiempo. El mismo reclamo aparece un siglo más tarde en el artista, debido al imperio que las imágenes mecánicamente producidas tienen la negociación de la civilización moderna con la his - toria y el pasado. Para Leandro Katz, el impulso de abordar la doble función documental e idolátrica del grabado y la fotografía se deriva de la intuición de que esos medios, más aún que las citas o relatos, se han convertido en fuentes decisivas para nuestra contemplación de la historia.
Esos términos aparecen de manera evidente en la serie que Leandro Katz dedicó a la indagatoria memoriosa de las imágenes que registran la derrota de Ernesto “Che” Guevara en Bolivia en 1967, episodio de referencia de la intentona guerrillera en América Latina. La muerte del revolucionario el 9 de octubre de 1967, sin duda, dejó una significativa cauda de imágenes. En 1987, mientras examinaba la famosa fotografía del cadáver del Che Gue - vara expuesto, al día siguiente de su muerte, en la lavan - dería del Hospital Nuestro Señor de Malta (en Vallegrande, Bolivia), Leandro Katz se sintió intrigado por una especie de “grieta” en el imaginario. El artista detectó algo que había pasado desapercibido para quienes contemplaron esa imagen como el testamento del más famoso de los gue - rrilleros latinoamericanos; la evidencia de que el cuerpo del Che no era el único expuesto a la curiosidad de periodistas, militares y vecinos: “Allí, sobre el piso, había algo tierno y vulnerable; lo podía ver entre la chaqueta de un fotógrafo y la bota de un soldado, justo en el suelo: ¿se trataba del reverso de un brazo? ¿Y el brazo, de quién?” La emergencia de ese fragmento hacía estallar la escenificación; operaba literalmente como un inconsciente de la imagen: la huella de una historia que la rotundidad de la fotografía del cadáver del comandante Guevara había escamoteado, señalando una zona de opacidad en un evento definido por el paso de un individuo al imaginario de la memoria histórica.
Esa inquietud originaria llevó a Leandro Katz a enfras - carse en una investigación “afuera del marco”. ¿En qué ocasiones la imagen fotográfica ha definido y atravesado esa gesta, más allá de la analogía que John Berger señala entre la pose del Che muerto y algunas obras claves de la pintura occidental como el Cristo muerto (ca. 1480) de Mantegna y la Lección de anatomía del Doctor Tulp (1632) de Rembrandt? La cuestión no era ya, como Berger señalaba en su ensayo, refutar la idea de que la imagen del cadáver del Che simbolizaba el concepto del fracaso de la revolución en términos irrebatibles. La cuestión a destacar era la con - dición siempre incompleta de lo fotográfico —temática que a su modo han abordado películas como Blow up (1966) de Michelangelo Antonioni y Blade Runner (1982) de Ridley Scott—, al insistir en el carácter fragmentario de la imagen fotográfica, a la vez definida por lo que enmarca y por lo que omite al enmarcar. Un elemento característico de la indagatoria de Leandro Katz es, precisamente, el reen - cuadre de la imagen en una circunstancia más amplia: la de su condición de producción y hallazgo. El artista subraya el borde que toda imagen fotográfica omite al establecer su corte, y a la vez instaura en el marco de la indagatoria una escena que interactúa, desde un anexo, sobre ese momento inicial de abstracción.
La primera cuestión a desmontar en torno a la foto - grafía del cadáver del Che era su autoría y, con ella, la posibilidad de rebasar la contemplación de la imagen para recuperar el testimonio de quien sirve como testigo de un evento histórico —en la medida en que está encargado de su captura en imágenes. Hasta el momento de la inda - gatoria de Leandro Katz en los años ochenta, la foto era atribuida al editor de la agencia UPI/Reuters que la puso en circulación; una atribución que refiere en sí misma a la abstracción que el contenido periodístico sufre como resul - tado de su procesamiento por las estructuras trasnacio - nales de información. El misterio era fácilmente disipable: bastaron unas cuantas llamadas a diarios en Bolivia para que Leandro Katz estableciera que el autor de la fotografía era un “modesto paceño” llamado Freddy Alborta.
El testimonio del fotógrafo arrojó dos datos valiosí - simos: en primer lugar, que los elementos iconográficos cristianos de la fotografía, tan importantes en su recepción y análisis, habían sido conscientes e intencionales. Como refiere Alborta: “Tenía la impresión de estar fotografiando un Cristo. [...] Quizá por eso las fotografías las hice con mucho cuidado, para demostrar que no era un simple cadáver”. 8 Las ana - logías que Berger había identificado en la imagen eran contenidos iconográficos deliberados, formas del testimonio que habían quedado silenciosamente inscritas dentro de un vocabulario visual compartido. Más importante aún fue que Alborta pudo aclarar al artista que, en efecto, el fragmento de brazo que se había filtrado en el “ruido” de la toma pertenecía a uno de los dos guerrilleros muertos que, sin ningún respeto ni cuidado, fueron arrojados al suelo por los militares bolivianos como parte de la presentación de la derrota guevarista. Esa imagen barroca había sido expul - sada de las fotografías de Alborta y otros periodistas, quienes orientaron su mirada hacia el horizonte del lavadero elevado donde estaba el cadáver del Che.
El testimonio de Alborta, junto con la serie de las imágenes y sus hojas de contactos, ofrecen esa sesión foto - gráfica como un espacio de transacciones entre los vivos y los muertos, una escenificación de la muerte del Che y su fracaso guerrillero para la cámara. Dicha puesta en escena convierte la fabricación de las imágenes en un momento clave del relato, tanto como las operaciones guerrilleras y contra - insurgentes mismas. Dado ese inicio auspicioso, Leandro Katz enfocó sus dotes de artista-poeta a emprender una larga indagatoria que dio material para un libro, dos filmes y una media docena de instalaciones. Al explorar testimonio por testimonio y documento por documento, aun antes de que la pesquisa académica pusiera en orden el relato sobre la vida de Che, Katz descubrió que la historia entera de la empresa de Guevara se había visto atrave - sada —y en varios momentos impulsada— por la producción fotográfica.
Esta relación se manifiesta, por un lado, en las perso - nalidades falsas que el Che y sus colaboradores tuvieron que actuar ante la cámara para eludir la vigilancia de los estados y fuerzas armadas interesadas en contener el contagio de la guerrilla cubana; y por otro lado, en la impor - tancia que la cámara tuvo para los guerrilleros mismos, que concebían la creación de testimonios visuales como parte esencial de la propaganda y la monumentalización de la revolución. Sin embargo, el estudio de las circunstancias de esas imágenes no tenía como fin engrosar sin más la biblio - grafía y el saber académico en torno al tema. Su destino fue volver a presentar las imágenes en un montaje que ahora incluía —intelectual y físicamente— atisbos y conceptos deri - vados de un contexto enriquecido, trayendo el “marco” de la producción a un nuevo encuadre de las imágenes. Ese es el campo de tensiones y tensores que el artista elaboró con el artefacto de sus instalaciones.
Productor de imágenes visuales y escritas, Leandro Katz desplegó los resultados de su investigación en una serie de exposiciones durante los años noventa que presentaron,una a una, nueve instalaciones monumentales (y uso el adjetivo no sólo en términos de su dimensión, sino por sus contenidos de memoria y contemplación). Esas instalaciones rastrean y dan cuerpo al modo en que determinadas imá - genes perforan la historia de los guerrilleros. Cada obra suponía la oportunidad de poner de relieve el rol de lo foto - gráfico en la vida de los actores de la guerrilla en Bolivia, en paralelo al rol que imágenes y fotografías tuvieron en su derrota y muerte.
El tema del trabajo de Leandro Katz marca un hori - zonte temporal: el modo en que la fotografía de mediados del siglo XX infiltraba el conjunto de la experiencia social. Ernesto Guevara fue, él mismo, un productor de imágenes que no conviene reducir a “fotógrafo aficionado”, debido a la importancia que ese producir imágenes tuvo, desde ambos lados de la lente, en algunos de los momentos deci - sivos de su vida. Su obsesión temprana por el destino de América Latina se filtraba en su ambición por documentar con la cámara sus viajes por las ruinas mayas de Yucatán en 1956, tiempo en el que ya estaba involucrado con el grupo de Fidel Castro, exiliado en México. Más tarde, Guevara no sólo documentó algunos de los sitios de su acti - vidad como miembro del gobierno cubano, sino que tomó la cámara para dejar testimonio de los disfraces que usó para burlar a los servicios de inteligencia,11 interesado en el modo en que la posteridad juzgaría el imaginario de su actividad clandestina.
 Che / Loro y El caso de Loro, 1997 / 2018
Che / Loro y El caso de Loro, 1997 / 2018
 Monika Erlt, 1995 / 2018.
Monika Erlt, 1995 / 2018.
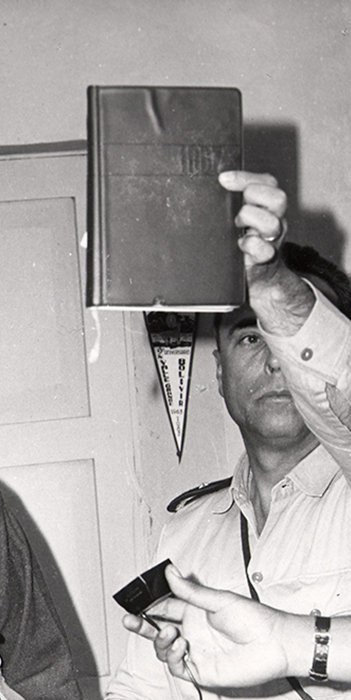 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
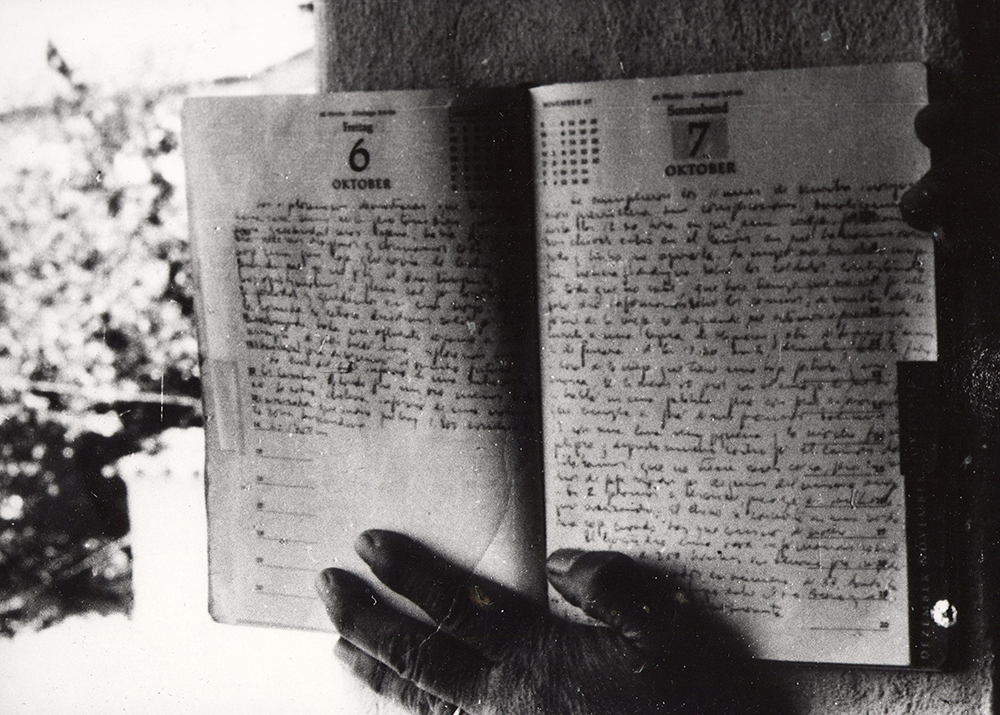 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Che Guevara muerto
John Berger
El martes 10 de octubre de 1967, una fotografía fue transmitida al mundo para probar que Ernesto
Guevara había muerto el domingo tras un enfrentamiento entre dos compañías del Ejército
Boliviano y una fuerza guerrillera sobre la ribera norte del Río Grande, cerca de una aldea en la
selva llamada Higueras. La foto de su cadáver fue tomada en un establo en la pequeña población de
Vallegrande. El cuerpo fue puesto en una litera, y ésta, sobre una pileta de cemento.
Durante los dos años precedentes, “Che” Guevara se había vuelto una leyenda. Nadie sabía a
ciencia cierta dónde estaba. No había testimonios convincentes de nadie que lo hubiese visto. Su
presencia, sin embargo, era constantemente asumida e invocada. Al comienzo de su último
comunicado —enviado desde una base guerrillera “en algún lugar del mundo”, a la Organización
Tricontinental de Solidaridad en La Habana— se citaba un pasaje de José Martí, el poeta
revolucionario cubano del siglo XIX: “Es la hora de los hornos y no ha de verse más que la luz”.
Fue como si, en su propia y manifiesta luz, Guevara se hubiera vuelto invisible y a la vez
omnipresente.
Ahora está muerto. Sus chances de sobrevivir eran inversamente proporcionales a la fuerza de la
leyenda. La leyenda, ahora, debía sellarse. “Si Ernesto ‘Che’ Guevara realmente fue abatido en
Bolivia, como parece ser probable”, dijo el New York Times, “tanto un hombre como un mito han
sido sepultados”.
Nosotros no conocemos las circunstancias de su muerte. Podríamos hacernos alguna idea de la
mentalidad de los hombres en cuyas manos cayó, a partir del trato que dieron a su cuerpo tras la
muerte. Primero lo ocultaron. Después, lo exhibieron. Luego lo sepultaron en una tumba anónima,
en un lugar desconocido. Después lo desenterraron. Más tarde afirmaron haberlo quemado; antes de
eso, le cortaron los dedos para su posterior identificación. Esto podría sugerir que tenían serias
dudas sobre si era realmente Guevara el que habían matado. También podría sugerir que no tenían
ninguna duda, pero temían a su cadáver. Yo me inclino por esto último.
El objetivo de la radiofoto del 10 de octubre fue poner fin a una leyenda. Pero para muchos de los
que la vieron, su efecto puede haber sido muy diferente. ¿Cuál es, entonces, su significado? ¿Qué
cosa representa con exactitud, y más allá de todo misterio esta fotografía hoy en día?
Personalmente, yo nada puedo hacer, excepto analizar cuidadosamente el impacto que tuvo sobre
mí.
Existe una semejanza entre esta fotografía y la pintura de Rembrandt La lección de anatomía del
Profesor Tulp. El lugar del profesor lo ocupa un coronel boliviano, impecablemente vestido. Las
figuras a su derecha observan el cadáver con el mismo interés, intenso pero impersonal, que los
doctores ubicados a la derecha del profesor. La misma cantidad de figuras hay en el Rembrandt que
en el establo de Vallegrande. El aire de quietud del cadáver y su ubicación respecto a las figuras que
se inclinan sobre él, son asimismo muy similares.
Nada de ello debería sorprender, ya que la función de las dos imágenes es la misma: en ambas se
muestra un cadáver siendo formal y objetivamente examinado. Más aún, ambas apuntan a hacer de
los muertos un ejemplo: en una, para el avance de la medicina; en la otra, como una advertencia
política. Existen miles de fotografías de muertos y de víctimas de masacres, pero en raras ocasiones
se trata de una demostración formal. El Doctor Tulp está mostrando como ejemplo los ligamentos
del brazo del cadáver, y lo que él dice es aplicable al brazo de cualquier hombre normal. El coronel
está mostrando como ejemplo el destino final —decretado por la “divina providencia”— de un
reconocido líder guerrillero, y lo que dice apunta a hacerse extensible a todos y cada uno de los
guerrilleros del continente.
Recordé también otra imagen: la pintura de Cristo muerto de Mantegna, actualmente en la
Pinacoteca Brera de Milán. El cuerpo se ve desde la misma altura. Las manos están en idéntica
posición, los dedos curvados en el mismo gesto. El paño sobre la parte baja del cuerpo está
arrugado y dispuesto de la misma manera que los pantalones verde oliva, manchados de sangre y
desabrochados, de Guevara. La cabeza se levanta en un mismo ángulo. La boca se ve igual de floja
y carente de expresión. Los ojos de Cristo han sido cerrados, y junto a él hay dos dolientes. Los ojos
de Guevara están abiertos, porque no hay dolientes: sólo el coronel, un agente de inteligencia
norteamericano, un grupo de soldados bolivianos y treinta periodistas. Una vez más, la similitud no
debe sorprender. No hay tantas formas de exhibir a un criminal muerto.
Sin embargo, en esta ocasión la semejanza va más allá de lo meramente gestual o funcional. Los
sentimientos que me produjo esta foto en la primera plana del diario vespertino en la tarde del
miércoles, fueron muy cercanos a lo que –no sin cierta imaginación histórica– yo había asumido
como la reacción que un creyente de la época tendría frente al cuadro de Mantegna.
Comparativamente, el poder de una fotografía es de menor duración. Cuando hoy miro la foto, sólo
puedo reconstruir mis primeras emociones incoherentes. Guevara no era ningún Cristo. Si vuelvo a
ver el Mantegna en Milán veré en él el cuerpo de Guevara. Pero esto es sólo porque en algunos
casos extraños, la tragedia de la muerte de un hombre completa y ejemplifica el sentido de toda su
vida. Soy extremadamente consciente de eso respecto de Guevara, y algunos pintores también
fueron una vez conscientes de ello respecto de Cristo. Tal es el grado de correspondencia
emocional.
El error de muchos comentaristas de la muerte de Guevara ha sido suponer que él representaba sólo
su capacidad militar o una determinada estrategia revolucionaria. Así, sólo pueden hablar de un
revés o de una derrota. Yo no estoy en posición de calcular la pérdida que la muerte de Guevara
pudo significar para los movimientos revolucionarios de Sudamérica. Pero lo cierto es que Guevara
representó, y representará, mucho más que los pormenores de su proyecto. Él representó una
decisión, una conclusión.
Guevara descubrió que la condición del mundo tal cual es, resulta intolerable. Ésta, sin embargo,
sólo recientemente se ha manifestado como tal. Las condiciones bajo las cuales vivían dos tercios
de la población mundial eran las mismas entonces que ahora. El grado de explotación y esclavitud
era también enorme. El sufrimiento involucrado era igual de intenso y de extendido. El desperdicio
de recursos era asimismo gigantesco. Pero nada de esto resultaba intolerable, porque se ignoraba la
dimensión real de la verdad sobre esta condición, incluso para aquellos que la sufrían. Las verdades
no son siempre evidentes en las circunstancias a las que se refieren: ellas nacen – a veces,
demasiado tarde. Esta verdad, en particular, nació con las luchas y las guerras de liberación
nacional. A la luz de esa naciente verdad, el significado del imperialismo cambió. Sus exigencias
serían vistas de otra manera. Si antes había demandado materias primas baratas, mano de obra
explotada y un mercado mundial controlado, hoy exige además una humanidad que no cuente en
absoluto.
Guevara presintió su propia muerte en la lucha revolucionaria contra este imperialismo. “En
cualquier lugar que nos sorprenda la muerte, bienvenida sea, siempre que ese, nuestro grito de
guerra, haya llegado hasta un oído receptivo, y otra mano se tienda para empuñar nuestras armas, y
otros hombres se apresten a entonar los cantos luctuosos con tableteo de ametralladoras y nuevos
gritos de guerra y de victoria”.
Su muerte vislumbrada le proporcionó la medida de lo intolerable que hubiera sido su vida de haber
aceptado la intolerable condición del mundo tal cual es. Su muerte vislumbrada le dio una idea de la
necesidad de cambiar ese mundo. Fue por esa licencia otorgada por el presentimiento de su propia
muerte, que pudo vivir con el orgullo que hace falta para ser un hombre.
Ante la noticia de la muerte de Guevara, escuché a alguien decir: “Él fue el símbolo mundial de las
posibilidades de un solo hombre”. ¿Por qué es cierto eso? Porque él reconoció lo que era intolerable
para cualquier hombre, y actuó en consecuencia.
La dimensión bajo la cual Guevara había vivido, se volvió repentinamente una unidad que llenó el
mundo y extinguió su propia vida. Su muerte presentida se volvió real. La foto habla de esa
realidad. Ya no existen las opciones. En su lugar hay sangre, el olor a formol, las heridas
desatendidas en el cuerpo sin lavar, las moscas, los pantalones desaliñados: los pequeños detalles
privados del cuerpo se han vuelto en la muerte, tan públicos e impersonales y rotos como una
ciudad arrasada.

Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Guevara murió rodeado por sus enemigos. Lo que ellos le hicieron mientras vivía fue
probablemente consistente con lo que le hicieron después de muerto. En sus últimos momentos no
tuvo nada que lo sostuviera, excepto sus propias decisiones previas. El ciclo, así, se cerraba. Sería
una vulgar impertinencia pretender algún conocimiento de su experiencia de ese instante o esa
eternidad. Su cuerpo sin vida, tal como se ve en la foto, es el único reporte que tenemos. Sí tenemos
derecho, en cambio, a deducir la lógica de lo que ocurre en el momento en que el ciclo se cierra. La
verdad fluye en dirección opuesta. La muerte vislumbrada por Guevara ya no mide la necesidad de
cambiar la intolerable condición del mundo. Consciente ya de su muerte real, él encuentra en su
vida la medida que lo justifica, y el mundo-como- su-experiencia se hace tolerable.
El presentimiento de esta lógica final forma parte de lo que habilita a un hombre o a un pueblo a
luchar en desventaja contra situaciones que lo sobrepasan. Esto forma parte del secreto del factor
moral, que cuenta como tres a uno frente al poder de las armas.
La fotografía muestra un instante: aquel en que el cuerpo de Guevara, preservado artificialmente, se
ha convertido en un mero objeto de demostración. En ello descansa su horror inicial. Pero ¿qué es
lo que se intenta demostrar? ¿Acaso ese mismo horror? No. Se trata de probar, en el propio
momento del horror, la identidad de Guevara y –supuestamente– el carácter absurdo de la
revolución. Pero, en virtud de ese mismo propósito, el instante se ve trascendido. La vida de
Guevara y la idea o el hecho de la revolución, inmediatamente invocan procesos que precedieron a
ese instante y que hoy continúan. Hipotéticamente, la única manera en la cual el propósito de
quienes armaron y autorizaron esta fotografía podría haber sido logrado, era preservar
artificialmente, en ese instante, el estado total del mundo tal como era; esto es, detener la vida. Sólo
de esa manera hubiera podido negarse el contenido del ejemplo vivo de Guevara. Así, o bien la
fotografía no significa nada porque el espectador no tiene la menor idea de lo que ella implica, o
bien su significado rechaza (o cualifica) aquello que demuestra.
He comparado esta foto con dos pinturas porque las pinturas anteriores a la invención de la
fotografía son nuestra única evidencia visual de cómo las personas veían lo que veían. Pero en su
efecto, la fotografía es profundamente diferente de una pintura. Una pintura –al menos una que
logra su cometido– se pone de acuerdo con los procesos invocados por su tema. Sugiere, incluso,
una determinada actitud hacia esos procesos. Podemos mirar un cuadro como algo casi completo en
sí mismo.
Frente a esta fotografía, en cambio, nos vemos obligados, o bien a descartarla por completo, o bien
a completar su significado por nuestra cuenta. En cualquier caso es una imagen que, tanto como
cualquier imagen muda podrá jamás hacerlo, nos convoca a una decisión.
Una cuestión de detalles(fragmentos)
Eduardo Grüner
famosas –e impresionantes– fotografías periodísticas del siglo XX: la de Ernesto Che Guevara
muerto, sobre la mesa de una improvisada morgue en el hospital de Vallegrande, rodeado por los
militares que lo exhiben ante el periodismo.
Dos detalles de esa foto –muy transitados y analizados desde entonces– llaman inmediatamente
la atención, porque desarticulan el valor meramente informativo, o documental, de la imagen (son
el punctum que descompone la armónica simetría del studium, hubiera dicho, célebremente,
Roland Barthes): los ojos están todavía abiertos, la mirada como ensoñadoramente perdida en
alguna lejanía; y su boca entreabierta esboza lo que bien podría ser una semisonrisa. Por
supuesto, una y mil veces se ha señalado la semejanza entre esa imagen y las tan similares del
Cristo sacrificado. No hacía falta nada más: si en algún lugar –en un lugar, en un instante preciso–
se pudiera decir que empieza, iconográficamente hablando, lo que ha dado en llamarse el mito
Guevara, no puede ser otro que en esta foto.
Sin duda, como afirma el propio fotógrafo en el film que Leandro Katz le dedicó, el Che ya era,
desde hace mucho, un personaje “legendario”, un “mito viviente”. Pero esto es sólo –aunque no es
poca cosa: no muchos pueden aspirar a serlo– una metáfora: la literalidad del mito requiere la
desaparición del cuerpo viviente que lo materializaba, aunque requiere también que algo, una
sombra, de ese cuerpo, pueda ser imaginado como más allá de la muerte, como una continuidad
“flotante” desprendida de su antiguo soporte físico. “Algo”, ¿como qué? ¿una mirada perdida,
quizá? ¿una semisonrisa? Los artículos incluidos en este libro insisten sobre el estatuto fantasmal
–quizá habría que decir: fantasmático– de esa imagen. Seguramente volveré sobre el tema. Ahora
me importa avanzar.
Conocemos demasiado bien, por cierto, los equívocos –siniestros, algunos– de ese “mito”. Se
invocan incansablemente, ya vueltos un sentido común “de izquierdas”, en los livings de sábado a
la noche, en las charlas de café, en las mesas redondas universitarias. Para decirlo gruesamente:
los equívocos de la transformación, de la metamorfosis, desde el dirigente revolucionario, pasando
por el “guerrillero heroico” –héroe épico, o trágico, o romántico–, hasta el ícono –warholiano, en el
mejor de los casos– de los posters, remeras, mochilas escolares o biopics hollywoodenses de la
sociedad de consumo. El aura del guerrillero heroico repetida hasta su saturación neutralizadora,
disuelta por las nuevas técnicas de reproducción; o licuada en mercancía-fetiche por la
homogeneización planificada de la industria de la cultura de masas: toda la Escuela de Frankfurt
puede ser movilizada para esa hermeneusis teórico-crítica. Una degradación bien abyecta, sí,
pero absolutamente necesaria para la “lógica cultural del capitalismo tardío” de que habla Fredric
Jameson: es la que permite que el Che sea admirado, y hasta idolatrado, por las mismas “señoras
gordas” de clase media que, si por algún milagro hubiera salido indemne en La Higuera y hubiera
continuado su camino, hoy estarían pidiendo a gritos que se lo masacrara sin contemplaciones,
previa tortura para que confesara el escondite de sus “cómplices”. Jamás se le perdonaría al
hombre vivo y actuante lo que se venera en el ícono ilustre. Son las ventajas de una muerte
prematura: transforma al “delincuente subversivo” en un prócer admirable por la consecuencia con
sus propias ideas, etcétera. Siempre que esté muerto, se entiende, y que no pueda retornar, ni
siquiera “fantasmalmente”.
Pero lo importante, para esta “lógica”, no es solamente que esté muerto: es también, y quizá sobre
todo, que sea un individuo excepcional. Es decir: único, irrepetible, absolutamente inimitable (no
vaya a ser cosa…) e individual. Por lo tanto, que su “excepcionalidad” como individuo pueda ser
separada, segregada de sus ideas y sus proyectos (ni hablemos de las “masas” que podrían
inspirarse en esos propósitos). Estos –los proyectos– son disparatados, o abiertamente perversos.
Aquel –el individuo– es el Gran Equivocado al cual su coraje y consistencia heroica lo elevan al
pedestal de contemporáneo Quijote: un personaje, pues, de ficción (no hay, sin embargo, remeras
con la efigie de Alonso Quijano: para que la “lógica” funcione requiere de la ficcionalización de lo
real). Para el “sistema” es lo que se dice un negocio redondo: por un lado opera esa disyunción
entre el individuo singular y las ideas (o las masas) peligrosamente generalizables; por el otro,
saca patente de generosidad al rendirle su merecido homenaje al enemigo digno y corajudo.
En el fondo (en la lógica profunda de ese fondo, que desde ya no autoriza comparaciones
abusivas) es análogo a lo que, en su momento, hizo la Iglesia oficial con el propio Cristo. Dejarlo
solo en la cruz, digamos. Y tiene razón Mariano Mestman –léaselo más abajo– al proponer la
hipó- tesis de que en 1967, en plena eclosión de la teología del tercer mundo y del “compromiso
con los pobres” de las iglesias rebeldes post-Medellín, esa analogía no buscada, producida por la
foto de Alborta, pueda haber causado un efecto, como se dice, boomerang: la búsqueda, por el
desvío de una religiosidad popular en esos tiempos preñada de iracundia, del otro Cristo, el que
todavía no había sido subido a la cruz, el que –como reza un conocido poema– “camina en la mar”
y sermonea en la montaña. Pero en las iglesias –como en las paredes de las que sí terminó
colgado el guerrillero muerto (ya se entenderá esta referencia)– lo que se ve, allá arriba, es al
“individuo excepcional”.
Y en este punto hay que decir una verdad –para el que esto escribe– dolorosa –también para el
que esto escribe–: el Che mismo, involuntariamente desde ya, hizo posible esa operación. Fueron
sus “errores” (tácticos, estratégicos, políticos y conceptuales, y no ideológicos o “filosóficos”, como
quisieran aquellas señoras gordas) los que terminaron aislándolo, colocándolo a su pesar en la
posición del “héroe trágico” que porque perdió la vida en la empresa puede ser un “ejemplo”. Pero,
¿para quién? ¿No fue acaso la imitación del “ejemplo individual” del Che, y de sus “errores”, por
parte de los cultores setentistas del foquismo, lo que –entre muchas otras cosas, va de suyo–
terminó yendo en contra de lo que el propio Che hubiera pretendido “filosóficamente” y a favor de
su absorción iconográ- fica por el propio “sistema”? ¿Se ve la abismal ambigüedad, ella sí
plenamente trágica, de la cuestión? ¿No tiene razón, entonces, Jean Franco, al criticar a los
biógrafos del Che no solamente porque siguen abordándolo bajo esa impronta de la psicología
individual –preguntando por qué ese joven profesional de buena familia, ese “niño rico con
tristeza”, terminó de esa fea manera–, sino porque, peor aún, le reprochan retroactivamente
haberse “puesto” como ejemplo a seguir para toda una generación a la que ese ejemplo condujo
al desastre?
Sí, claro que tiene razón Jean Franco. Es, dicho vulgarmente, poner el carro delante del caballo:
falta explicar cómo fue que esa generación que produjo al propio Che llegó hasta allí. Es decir:
sólo la premisa crasamente individualista impide ver la evidencia de que, para bien o para mal, él
fue parte (la parte extrema, si se quiere, o el “emergente”, como dirían esos psicólogos) de toda
una generación que en la misma época había llegado a las mismas, o parecidas, conclusiones,
existiera o no el individuo Che. El guerrillero heroico es un “catalizador”, y no, unilateralmente, la
causa de un efecto que no se hubiera producido sin él. Bien, pero al mismo tiempo –retorno de la
“ambigüedad trágica”– no podemos hacernos los distraídos con el hecho de que, una vez
emergido el emergente, algo del orden de eso que puede leerse en la Psicología de las Masas de
Freud efectivamente sucedió: aparecido el Líder, la identificación con ese “ideal”, y su mitificación
después del “sacrificio”, y la mímesis con las ideas y las conductas del paradigma mítico, era casi
inevitable.
Pero, como sea, todo eso no quita que Ernesto Guevara, el verdadero, no fue, de ninguna
manera, un “héroe”, ni un “individuo excepcional”, sino algo mucho mejor, incluso más raro: fue un
hombre serio. Quiero decir: alguien que, “equivocado” o no, se tomó en serio lo que decía cuando
decía, por ejemplo –citando a Lenin, si no recuerdo mal– que “el deber de un revolucionario es
hacer la revolución”, y no transformarse en un héroe de culto. Como lo recuerda Mariano Mestman
en este mismo libro, entre los artistas argentinos fue Roberto Jacoby uno de los primeros en
anticiparse a rechazar la “operación” con su anti-afiche enunciando: “Un guerrillero no muere para
que se lo cuelgue en la pared”.
En efecto: el Guevara de las remeras no es ningún auténtico mito. Un mito es una construcción
anónima, colectiva, popular, actuado en alguna forma de praxis social (un ritual, normalmente; en
un caso como el de Guevara, también en esa forma de ritual que es una militancia). Un mito
permite la crítica –se ha sabido de mitos que cambian cuando ya no responden a su sentido originario–.
Un mito sirve para conjurar lo que el antropólogo Ernesto de Martino llama una crisis
de la presencia social: la angustiosa sensación colectiva de que la sociedad en que se vive está
en estado terminal de descomposición –de que el mundo, en efecto, se ha vuelto “intolerable”–, y
de que es necesario refundarla, re-anudar sus lazos sociales (en latín, vale la pena recordarlo, eso
se llama re-ligare, de donde por supuesto deriva el vocablo religión). El Guevara de las remeras (y
el de las paredes y las “iglesias”, aunque sean más “respetuosas”) ¿hace falta decirlo? es una
operación estrictamente inversa: como lo sugiere la ya citada Jean Franco en otro pliegue de
estas mismas páginas, es una operación de clausura, que certifica el “fin del futuro”. Eso –lo que
Guevara, mal o bien representaba y convocaba, la justificada o injustificada esperanza, el ethos
de un entusiasmo colectivo–, eso, como dirían los adolescentes, ya fue: es iconografía de
remeras, u oportunidad de lucimiento para Antonio Banderas (¡qué apellido, para encarnar a
Guevara! Es una suerte que el materno no sea Rojas).
Nada de esta operación está, todavía, en la foto de Freddy Alborta. O, mejor: todo lo que venimos
diciendo está allí como en potencia, en estado latente aún indecidible. Si tenemos razón en
sospechar que esa imagen señala el comienzo del mito, es justamente como inicio, apertura de un
espacio enigmático, sobre el cual proyectar significaciones que todavía no están claramente
fijadas. La foto es un espacio inaugural, como esos momentos denominados liminares del ritual de
los que también hablan los antropólogos; momentos encapsulados entre un antes y un después y
que no tienen en sí mismos lo que suele llamarse una identidad, un ser-ahí: habrá que
construírsela cuando ya no se pueda seguir reteniendo el aliento; por ahora, es un espacio, y un
tiempo, en suspenso.
Lo que vemos en la foto de Alborta es, por supuesto, un cadáver. El Che está muerto, no cabe
duda. Y es el Che: toda esa puesta en escena es, finalmente, para demostrarle al mundo esa
identidad personal del muerto; también en el sentido –sobre el que vuelve John Berger en su
propio artículo– de generar un efecto de demostración (no vaya a ser cosa…, de nuevo), aunque
la obsesividad con la que sus matadores aportan sus pruebas, la propia obscenidad, bien
apuntada por Alborta en la entrevista con Katz, con la que colocan una foto del Che vivo junto al
rostro del muerto para “comparar”, genera una situación muy extraña: es como si no estuvieran
nunca completamente seguros… ¿de qué cosa? ¿De que ese sea realmente el Che, o de que,
siendo el Che, no esté realmente muerto? ¿Intuyen oscuramente, quizá, una grave equivocación,
una “metida de pata”? ¿Tienen la premonición de que con esa “puesta en escena” están haciendo
nacer al mito? En fin, la psicología de los asesinos no me incumbe ni me preocupa. La cuestión es
que nosotros, espectadores de la foto, seres racionales, posiblemente “ateos”, sabemos que eso
es un cadáver, el del Che, y que los espíritus no existen, y que eso no tiene retorno. Y también
tiene que saberlo el fotógrafo. Para eso lo han convocado ¿no?: para documentar la muerte final,
irreversible, del que fue Ernesto Guevara.

 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Baile de fantasmas en los campos de la Guerra Fría(fragmentos)
Jean Franco
clausura —el fin del final para Fukuyama, el final del Apocalipsis para Carlos Monsiváis y, para
Baudrillard, el final de una ilusión del fin. Uno de los narradores de Cielos de la tierra, de Carmen
Boullosa, recapitula un sentimiento común entre los letrados: “Cien años de soledad era profesión
de fe para mi generación y asombro de su cualidad de historia premonitoria y utópica. Pero no
vimos que tragábamos con nuestra bandera nuestro propio veneno. Muchos sueños se han muerto
junto con el Sueño Mayor, y no hay utopía vigente” (Boullosa, p. 204). Lo que dichos
pronunciamientos revelan es, de hecho, el final del futuro.
En los Estados Unidos, la caída del Muro de Berlín fue el suceso real y simbólico que sacudió la
distribución geopolítica de la Guerra Fría y aventó los fragmentos hacia un nuevo orden mundial.
Fue una clausura fortuita ocasionada cuando los alemanes del este “votaron con los pies” y
convirtieron al imperio malvado en una oferta comercial. Un truco periodístico típico en los Estados
Unidos es pintar el “antes” como si fuera una monótona foto en blanco y negro de una sociedad
reglamentada, en comparación al colorido presente. La película de Chantal Akerman D’Est actúa
como un correctivo de esta visión, al ofrecer una versión literal de la “transición”. Sus tracking
shots de gente haciendo cola, esperando para vender artículos usados, esperando autobuses,
esperando trenes —la monotonía pesada del paso del tiempo en el repetitivo aburrimiento distópico
de la supervivencia— revela la terrible verdad de una sociedad que ha perdido su futuro.
Las narrativas de los fines-de- dictadura en España y el Cono Sur contienen este mismo “antes” y
“después” narrativo, también parodiado brillantemente en una de las películas de Almodóvar, Carne
trémula. La película, que comienza con una mujer dando a luz en un autobús durante el gran
“silencio” del régimen franquista termina, una generación más tarde, conuna mujer dando a luz en
un taxi en medio de una masa eufórica de compradores en una bulliciosa víspera de Navidad. Un
cambio epocal, de la dictadura a la libertad, ha tenido lugar, y el pasado está conjurado. Lo que no
ha cambiado es el parto intempestivo. La película de Almodóvar nos recuerda que la “transición” es
narrada como una historia masculina, en la que lo femenino está codificado como una reproducción
fuera de la historia. El nacimiento es una caída fortuita dentro del tiempo (autobús o taxi) y ajenos a
la voluntad del individuo. Es esta versión revisionista del “progreso” lo que quiero explorar, en una
de las narrativas dominantes de nuestro tiempo, en la que el protagonista central es el Che Guevara.
La apropiación comercial de los aniversarios —1992, 1998— hizo inevitable que 1997, el trigésimo
aniversario del asesinato del Che en Bolivia, viera la presentación del Che como ícono dentro de un
nuevo orden geopolítico. Las conmemoraciones incluyeron, desde la sección especial de Casa de las
Américas, “Che siempre”,1 hasta la realización de simposios académicos. En los Estados Unidos,
UCLA organizó un congreso, Thirty Years Later: A Retrospective on Che Guevara, Twentieth
Century Utopias and Dystopias, en combinación con una exhibición de retratos. Cuba puso en
circulación un disco compacto de canciones elegíacas dedicadas al Che, que empezaba y concluía
con Fidel leyendo la carta de despedida de octubre de 1965, que el Che escribió antes de abandonar
Cuba. La cara del Che apareció en los lugares más inesperados — en un partido de fútbol en
Argentina, en conciertos de punk rock y en buzones en el Upper West Side de Manhattan.
No hay necesidad de enfatizar el hecho de que desde su fallecimiento ha habido una profusión de
memorias sobre el Che — por parte de su padre, sus amigos de infancia, sus camaradas en Cuba, y
los oficiales bolivianos que ayudaron en su captura.2 Sin embargo, las tres biografías publicadas en
inglés en el año de este aniversario de su muerte incluyeron una enorme cantidad de materiales
nuevos, y constituyeron tanto una evaluación retrospectiva de los logros del Che como una
oportunidad mercantil. Después de haber desplazado a Che Guevara: A Revolutionary Life, de Jon
Lee Anderson, el libro de Jorge Castañeda Compañero, publicado primero en español como La vida
en rojo, fue a su vez desplazado por Ernesto Guevara, también conocido como Che, de Paco Ignacio
Taibo II. Un total de casi dos mil páginas representa un exceso tan extraordinario que no puede
menos que proponer el interrogante acerca del simbolismo del Che en una época que aparentemente
niega todo lo que él representaba.
*
“Un espejo distante” es una metáfora extraña cuando el espejo refleja un fantasma, especialmente
en tanto que el Che es “reflejado en imágenes fotográficas desconcertantes que parecen cuestionar
el presente desde un pasado que queremos enterrar”. Tanto las biografías como las obras de varios
artistas, en particular la instalación de Leandro Katz y su película El Día Que Me Quieras exhibidos
en School of the Art Institute of Chicago en marzo de 1998, nos enfrentan con la fotografía de la
imagen como lo “activamente residual”
Hay, sin embargo, una gran diferencia entre el espectro del comunismo y el exorcismo del fantasma
del Che Guevara; entre la obsesión de Marx (aunque sea ferozmente paródica) con el Gespenst y el
Geist, con espectros y espíritus, y la preocupación del Che con lo no material y la formación de la
conciencia a través de la disciplina y el sacrificio. El Che mismo no era aficionado a los fantasmas.
En el Congo lo perturbaba la dawa, la fuerza mágica que protegía a los guerreros en combate, dado
que temía que “esta superstición se volviera contra nosotros mismos, que los congoleños nos
culparían por algún fracaso en combate que resultara en muchos muertos”
*
Las instalaciones y la película de Leandro Katz, Proyecto Para El Día Que Me Quieras y El Día
Que Me Quieras, estrenadas en la escuela del Art Institute de Chicago, muestran ampliamente la
ambigüedad de la imagen fotográfica, y las diversas intervenciones de la imagen en la cultura
contemporánea como herramienta de identificación, de identificación erró- nea, y como punctum.
Como Katz mismo indica, su proyecto para la instalación, inspirado inicialmente por el artículo de
Berger, empezó en 1987 cuando llegó a su poder la foto del Che muerto y yacente, trató de rastrear
al fotógrafo por medio de la agencia de prensa. Finalmente, averiguó que el fotógrafo era Freddy
Alborta, un corresponsal local boliviano que vivía en La Paz, y fue allí a entrevistarlo en una
película; más tarde hizo varios viajes a Ñancahuazú, el lugar en donde empezó la aventura
boliviana, y al Ilabaya. Aunque la película tiene su propia importancia, es especialmenle interesante
cuando se la ve junto con las instalaciones en las que Katz trabajó por varios años. Estas
instalaciones se centran en lo que él llama las “áreas en el relato donde la pasión y el pathos de este
incidente se cruzan, y ‘enmarcan’ las condiciones sociales y polílicas que son recurrentes todavía en
la vida latinoamericana y que continúan demandando una inspección más profunda”
*
La película documental, que también se titula El Día Que Me Quieras, contiene como foco central
la foto del Che muerto, tomada con el propó- sito de identificarlo (como prueba de identidad). En la
entrevista filmada en El Día Que Me Quieras, Freddy Alborta explica que, como prueba de la
identidad del Che, un oficial puso una foto anterior del Che al lado de la cara del difunto, para así
mostrar la semejanza. A Alborta le disgustó la idea, porque quería dar cierta dignidad a una escena
que de otra manera hubiera parecido caótica. Sin embargo, tomó fotografías que muestran lo que él
luego excluiría de la foto pública —los cuerpos de dos guerrilleros muertos yaciendo en el piso, un
oficial del ejército sosteniendo una foto del Che, un militar con la cara cubierta con un pañuelo para
Sin embargo, las circunstancias, hasta cierto punto, condicionan la foto de Alborta. Una cobija,
arrojada sobre uno de los brazos del Che, hizo pensar a algunos que sus manos habían sido
cortadas.10 La figura de un hombre en uniforme militar señalando el cuerpo, y las caras curiosas de
los periodistas y testigos que trajeron a la memoria de Berger los cuadros sagrados de Mantegna y
Rembrandt indican que ellos estuvieron presentes con el propósito de identificación.evitar el olor
del formol. Una versión filmada de esa escena está incorporada en la película de Katz y muestra al
oficial señalando el cadáver y hurgándolo con el dedo.
No obstante son estos efectos fortuitos los que dan a la foto lo que Roland Barthes llamó alguna vez
“el sentido obtuso”, que es el algo intangible que ni copia ni entrega algo expresable en palabras
(“The Third Meaning”). Más adelante emplearía el término punctum para “el accidente que punza”
(Camera Lucida). 11 El punctum en este caso particular es el efecto de los ojos del Che abiertos con
el propósito de la identificación, pero a la vez creando el efecto desconcertante de un cadáver
vigilante. Para Barthes la foto de un difunto está viva (“es la imagen viva de una cosa muerta”), en
la foto del Che, la foto de un muerto con los ojos abiertos es aún más desconcertante puesto que
trasgrede la convención de que los ojos de un cadáver deben estar cerrados. Este efecto de una vida
póstuma espectral hace que uno quiera reclamar el aura benjaminiana para la fotografía.
La instalación de Katz en Chicago también se refiere al momento de la identificación del cadáver y
su contribución fortuita a la historia póstuma del Che, pero también explora la imagen como disfraz
y desidentificación, conduciéndonos hacia un laberinto de seudónimos y desinformación. El
cadáver de la muy disfrazada Tania estaba tan desfigurado que era casi imposible reconocerlo
cuando rescataron su cuerpo del río Masacuri. Aunque los militares le dieron un entierro
“cristiano”, sepultaron su cuerpo secretamente, como también sepultaron los cuerpos de los demás
guerrilleros y el del Che mismo. Todos los guerrilleros tenían alias, y algunos de ellos eran
quechuas (Inti), otros swahilis (recordando la campaña del Congo del Che). Pero el disfraz más
significativo fue el del Che, quien entró a Bolivia como el Dr. Mena. En la fotografía tomada para
su pasaporte falso se ha transformado en un médico con gafas. Luce como un miembro más bien
mediocre de las clases medias, tanto que aun sus propios amigos no lo reconocieron; el Diario
boliviano revela lo incómodo que se sentía el Che durante las semanas en las cuales ya no era el
Che. Pocos días después de su llegada a Nancahuazú escribió, “mi pelo está creciendo, aunque muy
ralo y las canas se vuelven rubias y comienzan a desaparecer; me nace la barba. Dentro de un par de
meses volveré a ser yo” (Diario, 12 de noviembre). Para ser un “hombre y un revolucionario, uno de
los hombres ejemplares que”, en sus propias palabras, “luchan y se sacrifican y no esperan nada
para sí mismos, excepto el reconocimiento de sus compañeros”12 él también tenía que actuar el
papel. Incluso, Che sólo puede recobrar el sentido de su misión al recobrar su apariencia ya
consagrada, su máscara. Pero, de aquí se sigue que la identidad es performativa y que el “hombre
nuevo” tiene que vivir siempre precariamente detrás de una máscara que puede caerse en cualquier
momento.
 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
 Fotografia de Freddy Alborta, 1967.
Fotografia de Freddy Alborta, 1967.